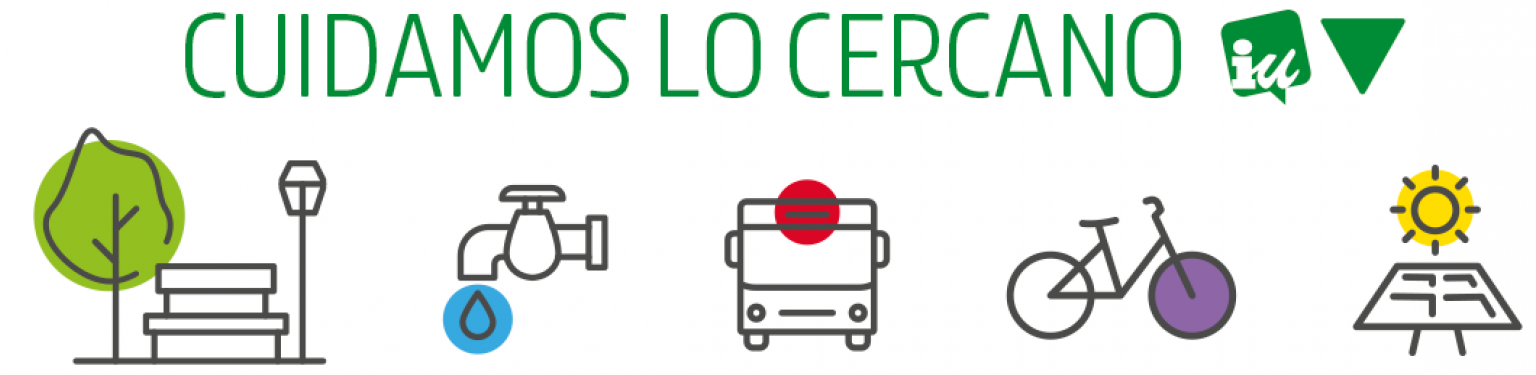Es una vieja idea nunca rebatida. El capitalismo disuelve la sociedad sustituyendo las reglas y los usos ya asentados por la explotación y la ganancia, que son sinónimos de lo que impulsa el desorden en el que flotamos: el egoísmo y la guerra sin cuartel por el esfuerzo ajeno y por los últimos recursos naturales de un planeta que tiembla y se queja.
Los primeros que advirtieron tal cosa fueron los profetas de la propiedad privada ilimitada y, después, los revolucionarios y los reformadores. No hay gota de radicalidad, por tanto, en afirmar que con el capitalismo “todo lo sólido se desvanece en el aire”, como se apuntaba en El Manifiesto Comunista.
El capitalismo es desintegración de la personalidad cooperativa del hombre en unos mercados supuestamente libres que no son más que sombras y apariencias y, además, de la naturaleza, que está sometida a una rapiña que la destruye, agota y contamina irremediablemente. El capitalismo que sufrimos crea enfermos y un planeta enfermo, ataca a los cuerpos y a la naturaleza y lo hace con una virulencia extrema.
La crisis del capitalismo que padecemos desde el año 2009 expresa con claridad esta idea. Miremos donde miremos vemos destrucción, dolor, miedo e inseguridad. Destrucción de la confianza pública y privada, en la política, en lo colectivo y en lo social. Dolor por lo arrebatado y no sólo en un plano material sino también espiritual. Miedo ante un futuro que se ve sin esperanzas y que encoge y estraga el ánimo. Y, también, inseguridad personal y colectiva que nos deja inermes como marionetas sin conciencia ni voluntad.
Las minorías rectoras del capital sin fronteras prefieren este mundo porque les permite vivir cómodamente en sus búnkeres y fortificaciones situadas en los áticos de Mónaco y del distrito de Huangpu en Shanghai, en las torres de Hyde Park con vistas al lago Serpentine, en las islas artificiales de Dubai o en los yates y aviones privados decorados por Candy&Candy. Mientras estas élites globalizadoras disfrutan y dirigen el mundo, la humanidad se debate en una lucha en la que el hombre es un lobo para el hombre.
Si lo anterior es tan evidente y tan superlativo, cómo es que este año el Primero de Mayo ha sido tan escuálido en participación. Ahora que ya no cabe duda sobre el origen de nuestros males cunde el desánimo y volvemos a los tiempos de manifestaciones mortecinas, de ritual, de desfile.
No es esto lo que necesitamos sino lo contrario, presencia abrumadora en las calles y plazas, ilusión y alegría, confianza en nosotros y en un futuro que nos pertenece y que no debimos dejar que nos arrebataran con falsas promesas y otras baratijas.
Hay que salir a la calle para decirle a la minoría globalizadora que vive en las mansiones de la Riviera francesa o de Lugano que no la necesitamos para nada, que son un estorbo y que vamos a empuñar el timón de nuestra existencia.
Coincide el Primero de Mayo con la campaña de las elecciones europeas. Al igual que en las manifestaciones, asistimos a una campaña moribunda, de cubrir el expediente, con debates amañados entre populares y socialistas, que proyecta una abstención que de confirmarse invalidaría los resultados y con los candidatos de un bipartito que son figuras de cera y representantes precisamente de lo que es un obstáculo y debe morir.